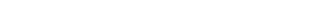¿Qué enfermedades cardíacas predominan en las mujeres?
¿Qué enfermedades cardíacas predominan en las mujeres?
En general, las mujeres tienden a desarrollar con mayor frecuencia insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (HFpEF), microangiopatía coronaria (una enfermedad de los vasos pequeños del corazón) y el síndrome de Takotsubo, también conocido como “síndrome del corazón roto”, muchas veces asociado a eventos de estrés emocional.
Sin embargo, tras la menopausia, la incidencia de otras enfermedades cardíacas que antes eran más frecuentes en hombres aumenta significativamente en mujeres. Esto se relaciona con la pérdida del efecto protector de los estrógenos. Un ejemplo claro es la cardiomiopatía diabética, una condición que se presenta con mayor severidad en mujeres postmenopáusicas con diabetes tipo 2. Esto refleja cómo los cambios hormonales influyen directamente en el riesgo cardiovascular femenino a lo largo de la vida.
¿Qué particularidades tiene la población femenina en comparación con la masculina?
Existen varias diferencias relevantes. En primer lugar, los síntomas pueden ser distintos o menos típicos, lo que muchas veces retrasa el diagnóstico y el tratamiento oportuno.
Por ejemplo, en el caso de los infartos, mientras los hombres suelen presentar dolor torácico intenso y localizado, las mujeres pueden manifestar fatiga, disnea, náuseas o dolor en estómago, cuello o espalda, síntomas que muchas veces no se asocian inmediatamente a un evento cardíaco.
Además, existen factores de riesgo específicos o más prevalentes en mujeres, como los trastornos hipertensivos del embarazo, la menopausia precoz, enfermedades autoinmunes o el síndrome de ovario poliquístico. Estos factores deben ser considerados en la evaluación y prevención del riesgo cardiovascular femenino a lo largo de la vida.
¿Qué relación tienen los estrógenos y la menopausia con la aparición o proliferación de enfermedades cardiovasculares en mujeres?
Los estrógenos cumplen un rol protector clave sobre el sistema cardiovascular. Estas hormonas favorecen la vasodilatación, modulan el metabolismo de los lípidos o ácidos grasos, disminuyen la inflamación y mejoran la función endotelial, es decir, la capacidad de los vasos sanguíneos para responder adecuadamente a estímulos.
Sin embargo, con la llegada de la menopausia, los niveles de estrógenos disminuyen bruscamente, y con ello se pierde esa protección natural. Como consecuencia, en esta etapa de la vida aumenta de forma significativa el riesgo de desarrollar hipertensión, disfunción endotelial, alteraciones metabólicas y distintas enfermedades cardíacas.
En particular, desde nuestro laboratorio de Diferenciación Celular y Metabolismo, hemos contribuido a entender cómo los estrógenos regulan la función mitocondrial. La mitocondria es el organelo responsable de producir la energía (ATP) que necesitan las células para funcionar, y esta función es crítica en las células cardíacas, que requieren un suministro energético constante y eficiente para bombear sangre de forma continua al resto del organismo. Nuestros hallazgos han mostrado que la pérdida del control hormonal sobre la mitocondria puede tener consecuencias directas en la salud del corazón, especialmente en mujeres postmenopáusicas.
¿Por qué es tan importante realizar estudios de investigación considerando a la población femenina?
Durante décadas, la mayoría de los estudios biomédicos se realizaron exclusivamente en hombres, asumiendo erróneamente que los resultados eran extrapolables a las mujeres. Esta práctica generó importantes brechas en diagnóstico, tratamiento y pronóstico, especialmente en enfermedades cardiovasculares, que muchas veces se manifiestan de forma distinta entre hombres y mujeres.
Hoy sabemos que el sexo y el género influyen profundamente en la manifestación, progresión y respuesta al tratamiento de muchas enfermedades. Por eso, es fundamental incluir mujeres en estudios clínicos, pero también hembras en estudios preclínicos con modelos animales, que históricamente han sido desarrollados sólo con machos.
Durante mucho tiempo también se evitó la inclusión de mujeres en edad fértil en ensayos clínicos, así como de hembras en estudios preclínicos; con el argumento de que las fluctuaciones hormonales del ciclo menstrual introducían demasiada variabilidad y encarecían los estudios. Sin embargo, análisis multivariables y estudios de metadatos han demostrado que esta creencia es infundada. Cuando las variables están bien controladas, el ciclo menstrual no agrega más variabilidad que otros factores presentes también en hombres, salvo en aquellos casos en que sí existen diferencias biológicas reales asociadas al sexo.
Además, si consideramos que los fármacos o tratamientos deben aplicarse en mujeres reales, independiente de la fase de su ciclo menstrual, es esencial evaluar su eficacia y seguridad en condiciones que representen esa diversidad fisiológica. No hacerlo no solo es científicamente limitado, sino también éticamente problemático.
¿Qué avances ha habido a su juicio en esta materia?
En los últimos años ha habido avances significativos a nivel internacional y nacional:
- Cada vez más estudios clínicos exigen la inclusión balanceada de mujeres y el análisis de resultados desagregados por sexo.
- Asimismo, se ha avanzado en la exigencia de incluir hembras en estudios preclínicos y reportar resultados por sexo en modelos animales. Esto es fundamental, ya que muchos estudios preclínicos fallan al pasar a la etapa clínica precisamente por no considerar estas variables desde el diseño experimental, lo que incrementa los costos y limita la efectividad y aplicabilidad de los resultados.
- Instituciones como el NIH (National Institutes of Health) en Estados Unidos, así como agencias en Europa y América Latina, exigen considerar el sexo como una variable biológica obligatoria en proyectos de investigación.
- También se ha fortalecido la visibilidad y relevancia de integrar la perspectiva de género en la investigación biomédica, la docencia y las políticas científicas.
En Chile, ha habido un aumento progresivo en el número de investigadoras trabajando en salud cardiovascular femenina, y algunas universidades han comenzado a incorporar esta perspectiva en sus programas de formación. Sin embargo, los grupos que investigan salud cardiovascular con enfoque de género aún son escasos, así como los profesionales de la salud con formación en esta área. Entre los primeros, justamente se encuentra nuestro equipo y los laboratorios asociados a la línea cardiovascular del centro ACCDiS, que han comenzado a abordar estas temáticas desde un enfoque fisiopatológico y molecular. En particular, en mi laboratorio de Diferenciación Celular y Metabolismo, hemos iniciado recientemente una línea de investigación centrada en los efectos de los estrógenos sobre la salud cardiovascular, abordando mecanismos celulares y metabólicos que podrían explicar su rol protector, así como sus implicancias en la fisiopatología postmenopáusica y en otras enfermedades cardiovasculares de importancia.
A pesar de estos avances, aún queda mucho por hacer, especialmente en la sensibilización del ámbito clínico y de salud pública, donde las mujeres, particularmente después de la menopausia, continúan siendo un grupo subrepresentado y poco caracterizado. La evidencia nacional e internacional muestra que ellas reciben diagnósticos más tardíos y tienen peor acceso a tratamientos adecuados, lo que profundiza las desigualdades en salud.