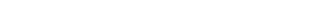.jpg) El Dr. Martín Pérez Comisso, coordinador de Inter y Transdisciplina de la Facultad, co-organizó junto a InES Ciencia Abierta de la Universidad de Chile un encuentro entre especialistas de diversas disciplinas, con el objetivo de reflexionar sobre objetos de conocimiento, que son productos de investigación que surgen del trabajo científico y que rara vez son visibilizados en los procesos formativos y de investigación.
El Dr. Martín Pérez Comisso, coordinador de Inter y Transdisciplina de la Facultad, co-organizó junto a InES Ciencia Abierta de la Universidad de Chile un encuentro entre especialistas de diversas disciplinas, con el objetivo de reflexionar sobre objetos de conocimiento, que son productos de investigación que surgen del trabajo científico y que rara vez son visibilizados en los procesos formativos y de investigación.
Leonardo Reyes, jefe de estudios e indicadores en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, fue el encargado de liderar la conversación entre los invitados. “Básicamente la implementación de ciencia abierta en Chile ha sido tardía. Ese proceso es lento, implica cambio de paradigmas y costos. La ciencia abierta se queda muchas veces en la publicación. Hay objetos que pueden ser tocados por la ciencia abierta. Requiere una mirada más profunda. La colaboración parte desde la idea de generar problemas de investigación en conjunto”, sostuvo Reyes a modo de introducción. También estuvo presente en la charla la Sra. Silvia Núñez, subdirectora de Investigación de la Universidad.
Martín Pérez Comisso buscó definir el concepto de objetos de conocimiento. “Existen productos intermedios en los procesos de investigación a los que pocas veces se les asigna valor. Por ejemplo, bases de datos, datos genéticos, protocolos, etc. Los resultados que salen en bruto de ciertos dispositivos de investigación y que aún no están en una base de datos completa”, contextualizó.
“La ciencia abierta nos invita a construir un nuevo paradigma en cómo investigamos. No solo publicar y generar bases de datos en abierto, citar otras fuentes de investigación, sino también a darle valor a los distintos puntos, desde la propuesta de investigación, que podemos compartir y validar, a través del tiempo hasta el final de nuestros productos que pueden divulgarse y comunicarse a distintos tipos de audiencias, produciendo otros productos de conocimiento que no necesariamente están en clave académica, para otras audiencias, lo que es un gran desafío”, enfatizó.
Dentro de los procesos de creación de conocimiento científico no solo están las tesis, memorias, papers, artículos, sino todos pequeños pasos que ocurren en el laboratorio, en los encuentros, salidas a terreno y estos constituyen esos objetos de conocimiento. “Discutir sobre procedimientos que están ocurriendo en nuestros laboratorios, campos clínicos, espacios de investigación nos ayuda a visualizar lugares donde podemos generar valor en cosas que históricamente no le hemos dado la relevancia que tiene y que son fundamentales para la construcción de conocimiento”, puntualizó.
Estudio genómico
El Prof. Vinicius Maracajá, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, compartió sobre los datos genómicos como objetos de conocimiento. “Durante algún tiempo los investigadores tenían recelo con sus datos que podrían ser copiados. Sin embargo, ha cambiado el paradigma, con el boom de la ciencia abierta”, señaló.
Dentro de su trabajo ha constatado lo importante que es contar con datos genómicos que sean diversos y que reflejen la representatividad de la población a nivel global, incluyendo las distintas razas, sexo, etc. Históricamente el hombre blanco europeo ha sido utilizado como estándar en los estudios clínicos. “Estos datos influyen en cómo comprendemos la salud humana, enfermedades y tratamientos. Una droga puede no funcionar o generar una reacción adversa medicamentosa en determinados grupos, si es que existe una sobrerepresentación o exclusión de otros grupos”, detalla.
El académico explicó que las principales agencias de financiamiento en Estados Unidos y Europa exigen la presencia de una sección de uso de los datos. No obstante, al contener datos sensibles, deben ser utilizados de manera ética y debe haber requerimientos claros de quienes los deben ocupar.
Chan Zuckerberg Initiative apoya el proyecto Human Cell Atlas que busca generar un atlas de la expresión génica de todas las células del cuerpo humano. La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y el centro ACCDiS obtuvieron fondos para la creación de una unidad genómica. La idea es construir un mapa de células humanas de América Latina. “Estamos generando mapas de expresión génica de células individualizadas de población ancestral y mixta de Brasil, Chile, Colombia, Perú, México, Uruguay y latinos en Estados Unidos”, sostuvo el Prof. Maracajá. En particular, en el caso de Chile se busca estudiar la alta incidencia en cáncer de vesícula.
Estudio de los hongos
El Prof. Eduardo Álvarez, de la Facultad de Medicina, abordó en su intervención la microbiología clínica y en especial la micología. Cuentan con una colección de micología con más de 1.000 especies. Además, colaboran en el diagnóstico de agentes etiológicos de micosis humanas y animales. “Es un proceso que se ha ido automatizando. Hay problemáticas en el diagnóstico”, explicó. Dar un antifúngico incorrecto puede incrementar las chances de mortalidad. Su trabajo ha sido fundamental para identificar hongos que otros laboratorios no logran hacer. “Por lo general, son hongos que no esporulan, no forman estructura y que no están en las bases de datos”, precisó.
Agrega que se debe realizar un diagnóstico preciso, efectivo y eficiente para instaurar una buena terapia antifúngica. La epidemiología va cambiando debido a la globalización y al cambio climático. Asimismo, realizan estudios de biodiversidad fúngica en Chile (ecología micológica).
De acuerdo con la OMS, la tuberculosis mata anualmente a 1.3 millones de personas. Por micosis mueren anualmente 1.6 millones. Por esta razón, el Prof. Eduardo Álvarez considera primordial seguir estudiando y capacitándose en esta área. “Los organismos son dinámicos y se van adaptando a las condiciones que tienen para crecer”, añadió.
Actualmente forman profesionales en micología médica, a través de cursos en la Escuela de Pregrado y Postgrado en la Facultad de Medicina.
Estudio de nematodos
El Prof. Carlos Castañeda, de la Facultad de Ciencias Agronómicas, expusó sobre el estudio de nematodos en la agricultura. “Trabajamos ofreciendo servicios a los agricultores. Los nematodos causan daños a las plantas, se alimentan de la raíz. También ofrecemos servicios a las empresas, testeando nuevas moléculas. Contamos con un laboratorio certificado por el SAG para evaluar nuevas moléculas que puedan ser vendidas para controlar a nematodos fitoparásitos”, dijo.
Existen diversos tipos de nematodos, no todos son dañinos para la agricultura. Hay algunos que se alimentan de bacterias o nematodos malos, entre otros seres, y que sirven para regular y controlar plagas. Actualmente hay un banco privado de bacterias benéficas que fueron depositados en Chillán para ser protegidas durante 30 años. Está adherido al tratado de Budapest, para la protección de datos.
Sin duda, desde los distintos campos se atestigua que existen objetos de conocimiento que no siempre están presentes, pero que son claves para la investigación. Es medular trabajar por visibilizar estos objetos y validarlos dentro de los procesos de investigación.