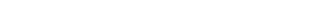Como hito inicial de la Política de Bioequivalencia en Chile se alza el año 2009, fecha en la cual se aprueba el primer medicamento bioequivalente en nuestro país. El rol del Instituto de Salud Pública (ISP) ha sido crucial en cuanto a la fiscalización de que en las farmacias existan estos productos de manera permanente a disposición de los clientes/pacientes.
Como hito inicial de la Política de Bioequivalencia en Chile se alza el año 2009, fecha en la cual se aprueba el primer medicamento bioequivalente en nuestro país. El rol del Instituto de Salud Pública (ISP) ha sido crucial en cuanto a la fiscalización de que en las farmacias existan estos productos de manera permanente a disposición de los clientes/pacientes.
“La bioequivalencia es, en esencia, la confirmación de que dos preparaciones farmacéuticas que contienen el mismo principio activo —el producto innovador y el de estudio— alcanzan el torrente sanguíneo de manera equivalente en cuanto a la velocidad y la cantidad de fármaco disponible. Esto se demuestra mediante estudios de bioexención in vitro (para un número limitado de principios activos) o en voluntarios sanos donde se miden parámetros farmacocinéticos como el área bajo la curva (ABC) y la concentración máxima (Cmax)”, explica el Prof. Javier Morales Montecinos.
“Cuando es posible establecer la bioequivalencia, decimos que ambos medicamentos son intercambiables clínicamente, lo que garantiza que los pacientes experimenten la misma eficacia terapéutica y perfil de seguridad sin importar cuál de los dos medicamentos esté tomando”, puntualiza.
Una de las interrogantes más comunes de las personas son las diferencias entre medicamento bioequivalente, genérico y de marca. “El medicamento de marca es la formulación original desarrollada por la compañía inventora y respaldada por patentes; ha superado todos los estudios preclínicos y clínicos para demostrar eficacia y seguridad”, sostiene el académico.
Por su parte, cuando nos referimos al término genérico “aplica a una copia que iguala la composición cualitativa y cuantitativa en principio activo y forma farmacéutica, pero carece aún de prueba regulatoria de bioequivalencia”.
En tanto, “solo cuando ese genérico somete sus datos a los estrictos estudios farmacocinéticos exigidos por el Instituto de Salud Pública (ISP) y cumple criterios de bioequivalencia, obtiene la certificación que lo convierte en un bioequivalente —identificable por el isologo amarillo con la letra “B”— y que avala su intercambiabilidad con el medicamento innovador”.
Características de un medicamento bioequivalente
Para lograr la condición de bioequivalente, el producto debe coincidir exactamente con la dosis molar y la forma farmacéutica del medicamento de referencia y seguir las Buenas Prácticas de Manufactura y de Laboratorio certificadas por el ISP, explica el académico.
“El proceso central consiste en estudios de bioexención in vitro (que, para un número limitado de fármacos, consiste en demostrar que la disponibilidad del activo será equivalente) o estudios in vivo en voluntarios sanos, generalmente en diseño cruzado, donde se cuantifica el ABC y la Cmax para asegurar que la relación test/referencia caiga en el rango 80–125 %”, dice el Prof. Morales Montecinos.
“La bioexención se aplica en casos de fármacos de alta solubilidad y permeabilidad sustituyendo parte de los estudios in vivo por ensayos de disolución in vitro. Aun así, persiste el mito de que los genéricos bioequivalentes son ‘menos efectivos’ o provocan más reacciones adversas, algo desacreditado por la evidencia: cualquier variación significativa en rendimiento o seguridad se detectaría en estos mismos estudios, y todos los medicamentos certificados cuentan con seguimiento de farmacovigilancia”, desmitifica el especialista.
Etiquetado
El indicador más claro es el distintivo isologo “B” de color amarillo (y letras rojas) que aparece en el envase, sello regulado por el ISP para distinguir los productos que han demostrado bioequivalencia. Adicionalmente, la etiqueta debe incluir la Denominación Común Internacional junto al nombre comercial, señalando que existe una versión intercambiable.
Para quienes deseen verificar de forma oficial, el ISP publica regularmente un catálogo en su sitio web con todos los productos certificados. Finalmente, el químico farmacéutico en la farmacia está obligado a informar sobre estas opciones y, si el paciente lo solicita, dispensar el bioequivalente correspondiente, detalla el académico.
Perspectivas y oportunidades
“En estos quince años hemos construido un marco normativo sólido que arrancó con las Normas Técnicas NT 131 y NT 136 y se fortaleció con la Ley de Fármacos I en 2014, logrando certificar más de 4.900 productos hasta fines de 2023. Estos hitos han fomentado la competencia y ampliado el acceso a fármacos de calidad comprobada. No obstante, persisten desafíos: muchos genéricos DCI bioequivalentes no terminan siendo los más económicos o los preferidos por los médicos; la extensión de plazos para laboratorios pequeños ha demorado la disponibilidad de alternativas; y aún queda mucho por hacer en educación y derribo de mitos entre profesionales y pacientes. La fiscalización de farmacias para asegurar que mantengan las versiones con isologo “B” y el fomento real de la prescripción por DCI son tareas que siguen en la agenda”, reflexiona el Prof. Javier Morales.
Ley de Fármacos II
La Ley de Fármacos II, aún en proceso legislativo tras nueve años de discusión, busca cerrar las brechas que aún subsisten al hacer obligatoria la prescripción por Denominación Común Internacional cuando exista bioequivalente y promover que la farmacia entregue la alternativa de menor costo a menos que el paciente disponga lo contrario. Asimismo, introduce mecanismos de regulación de precios y fortalece el papel de CENABAST para facilitar el acceso de bioequivalentes al mercado privado. De aprobarse en sus términos, esta ley significará un paso decisivo hacia la transparencia, la equidad en la dispensación y una integración plena de la bioequivalencia en la práctica clínica cotidiana, afirma el académico de la Universidad de Chile.
“La bioequivalencia no es solamente un requerimiento regulatorio, sino una verdadera herramienta para mejorar la sostenibilidad del sistema de salud y la adherencia terapéutica. Desde mi experiencia como investigador y docente en sistemas de liberación, veo en estos procesos una oportunidad para reforzar la confianza de pacientes y profesionales, reducir el gasto de bolsillo y garantizar que los tratamientos sean igualmente efectivos sin importar la presentación elegida. Con una alianza firme entre autoridades, academia, laboratorios y profesionales de la salud, podremos transformar los avances regulatorios en beneficios tangibles para todos los chilenos. Aunque existen ciertas preocupaciones sobre el impacto en los precios, confío plenamente en que la bioequivalencia no solo promueve una disponibilidad más competitiva, sino que también garantiza que los pacientes tengan acceso a tratamientos seguros y efectivos, mejorando así la calidad de la atención médica”, finaliza el investigador de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas.